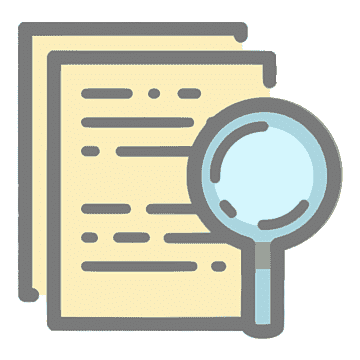Me ha costado creer que se haya publicado en una revista de tirada nacional una columna semanal de la que he sabido por un apunte en el antiguo Twitter. Pérez-Reverte, que habla como si fuera la conciencia omnisciente de la España toda, y que ha estado en no sé cuántas guerras y tiene en su villa no sé cuántos libros con los que –dice él– habla cual oráculo arcano cuando está en un trance poético o diegético, y que debe creer que todo lo anterior (vivencias y lecturas) le da derecho a darnos gratis lecciones no pedidas de ética y moralina, ha publicado un artículo que ha titulado Tutee usted a su puta madre. (¡Qué ordinariez!). Te lo enlazo aquí debajo: Potente de torso Puedo aceptar que alguien me llame hijo de puta, pues según define el diccionario de la RAE, de la que Arturi-to (ponle la voz de la inolvidable Gracita Morales) es un miembro, me estaría llamando «mala persona». Y no estaría faltando a mi santa madre. Lo entiendo y así lo uso. Pero si alguien me dice «tutee usted a su puta madre», está llamado puta a mi madre. Que aunque lo haga un consabido pisacharcos como…
En mi artículo del sábado pasado te proponía tres sencillas directrices para comentar cuentos con criterio en tu club de lectura. Me quedó una cuarta pata para esa mesa, que me iba a alargar el artículo: la histórica D — La vida del autor y su obra es el cuarto aspecto sobre el que habrás de razonar para comentar el cuento. Si el sábado pasado fui parco, aquí voy ser prolijo por aquello de abrirte vías para que veas dónde pisar. Si esta línea de análisis puede serte útil, lo será sólo como apoyo de las tres anteriores. En realidad este cuarto apartado es el primero que despejo: antes de ponerme a leer un cuento leo una semblanza del autor: no es lo mismo que la crítica feroz que contiene El diente roto la haya escrito un exconvicto que ha pasado injustamente veinte años encarcelado por un error del sistema que un político y diplomático como Pedro Emilio Coll. También juzgo interesante que te enfrentes al cuento sabiendo si es una traducción o lo vas a leer en versión original. No te dejes llevar por los apellidos, que pueden funcionar como los falsos amigos que tienen los traductores: Leonora Carrington…
Veo clubes de lectura muy bienintencionados que no acaban de tratar con cuentos. Lo diré otra vez: el género del cuento es ideal para trabajar el análisis literario en grupo. De sobra sé que no es necesario terminar una novela para hacer la puesta en común. Pueden irse comentando capítulos y mantener así una lectura pareja para todo el grupo. Pero lo que para unos es estimulante y alentador para otros es desilusionante y una agonía viendo que aún quedan más de cien páginas por leer de un texto que se le ha hecho farragoso, por no decir infumable. Un cuento también se le puede atragantar a cualquiera, pero viendo que quedan tres páginas un lector medio se anima a terminarlo. Tras la lectura, llega la salsa de los clubes de lectura: los comentarios. Hay que enseñar a los participantes a salirse del me-gusta/no-me-gusta, y del está-bien-escrito, está-bien-contado. Cada vez que veo a alguien diciendo que tal cuento «está bien escrito» tengo la sensación de que está aprobando la calidad de un cuento de Chéjov, de Cortázar o de Márquez… ¿De verdad es necesario decir que está bien escrito un cuento de Onetti? ¿O que está bien contado un cuento…
Sigo con la antología Cien años de cuento (1898-1998) de José María Merino y llego a la aportación de Manuel Longares (1943), que firma un texto breve titulado Livingstone que NO puede considerarse cuento sino relato bajo los estándares que vengo observando en mis artículos sobre la diferencia (artificiosa por supuesto) entre unos y otros. Quizá más que relato, es un cuento fallido, truncado, malogrado. Ya te he explicado otras veces que las líneas que separan estas construcciones del intelecto humano son como los meridianos, que no existen, que son ideales, arbitrarias, pero nos valen para parcelar zonas horarias, agrupar conceptos similares. Este cuento está narrado al sabor anglosajón, con características que ya he detallado antes: tendencia a novelar la historia (no van al grano, divagan dando detalles irrelevantes para la historia, se explayan en descripciones de trasfondo), ausencia de acontecimiento, predominancia de las emociones por encima del razonamiento, y son textos eufónicos –el lenguaje opaca el mensaje– que buscan la identificación del lector con lo que se le dice a través del imaginario (y el vivenciario) común. Esto es literatura para entretener ociosos y gentes conformes, no para alimentar mentes sedientas de saber, que saldrán a confrontarse con la…
Lee la primera parte de este artículo. Ya he dicho que uno de los obstáculos para el seguimiento del cuento por los lectores es la indefinición que surge en España en la década de los últimos años sesenta llamando relatos a los cuentos: «enredo terminológico-conceptual» lo llama Medardo Fraile en su antología Cuento español de posguerra. Espero que asignando el nombre de relato (ya en uso) a un subconjunto de los textos breves el tal enredo se aclare para los lectores, pues en mi opinión fue el origen de la diáspora de los cuentoheridos, que abandonaron la lectura de cuentos al no encontrar cuentos que leer y abundar estos relatos que no cuentan nada. Si llamamos relato a toda historia breve, es normal que el lector medio no pueda encontrar lo que quiere leer (como dice Merino en su prólogo, hasta a un atestado de la Guardia Civil le cabe el nombre de relato). Si el lector busca cuentos y le dan relatos, huirá amoscado porque no quiere leer textos insustanciales. Cuando le den relatos una vez y otra, y una vez más, desistirá de buscar aquellas historias que le han hecho pensar, plantearse la realidad desde otra arista y…
En los clubes de lectura hay socios que sólo saben opinar que el cuento analizado «está bien escrito» (el texto) o que «está bien contado» (la historia). Al lector, mero aficionado a la lectura, le cuesta salirse del maniqueo me-gusta/no-me-gusta que ha impuesto el (binario) lenguaje de Internet a una sociedad que antes era múltiple y dispar, porque nunca hemos sido todos iguales, digan lo que quieran ciertas ideologías. El lector medio reduce su opinión literaria (que no crítica literaria) a emociones y sensaciones, olvidando que puede razonar. Quizá sea que dé pereza razonar, mientras «sentir» que algo gusta o disgusta lo hace cualquiera. Cualquier chisgarabís tiene una opinión, y para darla apelará a sus emociones: nunca argumentará razones. No es lo mismo demostrar que se es tonto de capirote por no saber razonar que sentir algo diferente de lo que sienten los demás. Y como Internet nos iguala a todos, y todos valemos lo mismo para Internet, la opinión de alguien con conocimientos vale lo mismo que la de un picapleitos metido a opinar de lo que no sabe, verbigracia, sobre el arquetipo de la mujer fatal (ejemplo tomado de la vida misma… le ocurrió a mi padre, que…
Ve a la primera parte de este artículo. El texto de Pombo relata el tedio que lleva a una pareja de no tan recién casados al esplín propio del matrimonio. El marido, opositor frustrado, mete en casa a un aguililla amigo del trabajo para introducir en el día a día de la pareja una novedad que rompa con la rutina. Pero cuando la mujer comienza a flirtear con el amigo, éste pasa de querer irse por estar incómodo entre estos dos malavenidos, a arrellanarse en el sofá y a estirar las patas con toda confianza. Llegados al busilis de la historia, el autor no remata la faena: —Te advierto que te va de primera. Esa frase encauzó esa primera noche de Fernando González en casa de Sergio y Menchu hacia su fin. Escena mansa y muda, con Sergio acariciándose la frente con un gesto mecánico y Menchu poniendo discos en el tocadiscos. El mecanismo demasiado brillante de la irrealidad tictaqueaba como un reloj sin agujas. Fernando se deshace el nudo de la corbata (ligeramente) y estira las piernas por debajo de la mesita de tomar café. No ha sucedido nada en absoluto. Ten misericordia de nosotros. Hasta el propio autor…
Leyendo la antología del cuento español seleccionada por José María Merino (1941), he percibido un cambio en la poética de los cuentos –que se suceden en la obra ordenados por fechas de nacimiento de los cuentistas–, y pasan de ser cuentos a ser relatos, es decir, narraciones breves escritas según los gustos de la anglosfera. El cambio, sutil, eso sí –que he tenido que volver páginas–, comenzó con el cuento de Francisco Umbral, y me quedó claro en el de Álvaro Pombo. Destacaré brevemente los cuentos «que me tragué» sin darme cuenta de la sutil transformación, y luego le dedicaré un tiempo al cuento de Pombo. Antes, unos datos. La antología se titula Cien años de cuentos (1898-1998). Antología del cuento español, y está publicada en 1998. Lamentablemente el libro no es redondo y no ofrece cien cuentos sino noventa. Creo recordar que en el prólogo Merino da una explicación de por qué noventa y no cien. El volumen tiene 575 páginas: se trata de un trabajo valioso. El primer cuento presentado es de Miguel de Unamuno (1864-1936) y pertenece a un cuentario publicado en 1912. El último es de Juan Manuel de Prada (1970) y fue publicado en volumen…
Sobre las denominaciones cuento y relato: Ya he explicado en esta bitácora que no existe ningún género narrativo llamado relato, que lo que existe es el género narrativo que todos conocemos como cuento. Que hay cuentistas, y que no hay relatistas. Que nadie dice «Abuela, cuéntame un relato», sino «Abuela, cuéntame un cuento». Que hay quien dice escribir relatos pero luego dice que es cuentista. Que las editoriales dicen que publican relatos pero luego titulan cuentos completos. Que en las aulas de secundaria se enseña que el género narrativo se compone de cuentos, novelas, epopeyas, cantares de gesta, leyendas y fábulas… Con anterioridad he propuesto que, para aprovechar el término relato (tan extendido en España), cabe llamar cuentos a la narrativa breve propia de la hispanosfera, volcada en mostrar la realidad que se esconde tras las apariencias –llevando al lector al desengaño–, y utilizar el término relato para denominar a la narrativa breve propia de la anglosfera, interesada en validar las apariencias, el artificio, el engaño de la razón a través de los sentidos, en narrar emociones y sensaciones antes que hechos y acontecimientos. Son escritos que acaban sin contar nada, enumerando una sarta de divagaciones y elucubraciones en torno…